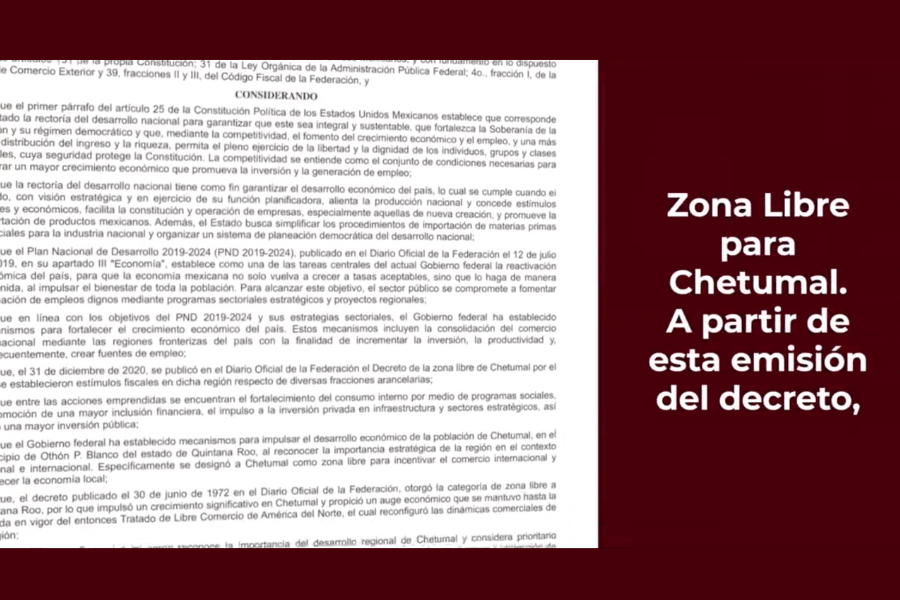La estridencia
Jesus Siva-Herzog Marquez
¿Cómo puede abrirse camino la crítica cuando la discusión pública es combate de extremos? ¿De qué manera podríamos acercarnos a la comprensión en ausencia de asideros elementales de objetividad? En asuntos complejos—y todos los asuntos públicos son complejos—no hay forma de hacerse de una idea propia si no se logra escapar de las simplificaciones de los interesados. Damos por descontada la parcialidad de activistas y políticos, las inclinaciones naturales de los afectados por una decisión. El problema surge cuando a esa motivada intensidad no la acompaí±an perspectivas serenas e informadas que aporten equilibrio. Quienes piensen por los atajos de la identidad tendrán suficiente con la controversia de polos y estarán cómodos ubicando su tribuna. La simpatía o la repulsión bastarán para colgarse de una idea ajena. Si soy militante de un partido, esperaré la línea de mi dirigencia para adherirme a su juicio. Si sigo a un caudillo, no tengo más tarea que seguirlo. Tal vez la hostilidad es un recurso más frecuente para evadir el juicio político. Aborrezco a ese partido a tal punto que cualquier causa que abrace es, para mí, sospechosa y repulsiva. Todo lo que promueva el poderoso aquel será detestable para mí.
La discusión pública mexicana se ha habituado a esa forma de rehuir el examen de nuestros asuntos. En efecto, en la medida en que suelen exponerse públicamente sólo las versiones de los extremos y se nos invita a decidir entre el blanco y el negro, renunciamos a la báscula de la ponderación. Aplaudir o abuchear: esas parecen ser las únicas tareas posibles de la ciudadanía ante un debate como el de la reforma de las telecomunicaciones en México. A celebrar o a maldecir. Hay varios elementos que han hecho de esa controversia política un ejemplo de nuestra torpeza analítica. En ese debate se enredan las más intensas antipatías del país, las expectativas más desbordadas de refundación nacional y una materia técnicamente oscura. El deseo de someter a los villanos, la retórica de una modernidad liberada de sus obstáculos y un vocabulario que excluye a la mayoría.
Lo que llama la atención es la ventaja de la estridencia. En un terreno como ése—o tal vez en cualquiera—la desmesura tiende a imponer tono. La estridencia no dicta la ley pero moldea el clima de la discusión pública, sus parámetros, sus preferencias. Las voces medidas, aquellas que aspiran a calibrar mérito y defecto de alguna propuesta son aplastadas por la facundia del simplificador. El estridente secuestra la conversación porque la somete al imperio de su simpleza. Traidores contra patriotas; demócratas contra fascistas; la libertad contra la tiranía policiaca. A base de reiteración y enjundia obtiene, como primer éxito, la definición de la controversia. El enemigo queda definido en una frase demoledora. De ahí que el ingenio del estridente sea el más infantil de todos: la imposición de un apodo. El estridente convoca, naturalmente, a un estridente de signo contrario. A las chillantes simplezas de uno responde otro con el mismo énfasis e idéntica simpleza. Ese es el box de nuestro debate público.
Algo debe decirse, sin embargo, de su atractivo, de la fascinación que provoca. Si el estridente cautiva es porque imprime sentido épico a la política. El disonante llama la atención porque contrasta con la medianía de los silenciosos que se dedican a acomodarse. Se enciende al hablar para trasmitir la impresión de que su causa es, siempre, de vida o muerte. Se presenta como político de convicciones que se separa del oportunismo reinante pero, en realidad, sirve a su efigie de intransigencia. Cuando su argumento flaquea recurre siempre al chantaje moral: estar con él es prueba de honestidad o de patriotismo. A su juicio, no han persona honorable que discrepe de él.
La estridencia es consustancial a la batalla política. Pedirle parquedad al activismo, exigir mesura a los interesados es ridículo. El problema no está en el energía de los combatientes sino en la debilidad de lo que le hace frente. La flaqueza de nuestras exigencias periodísticas, la torpeza argumentativa de la sociedad política alientan la fuga demagógica. El debate público seguirá siendo, por eso, intensamente irritante.