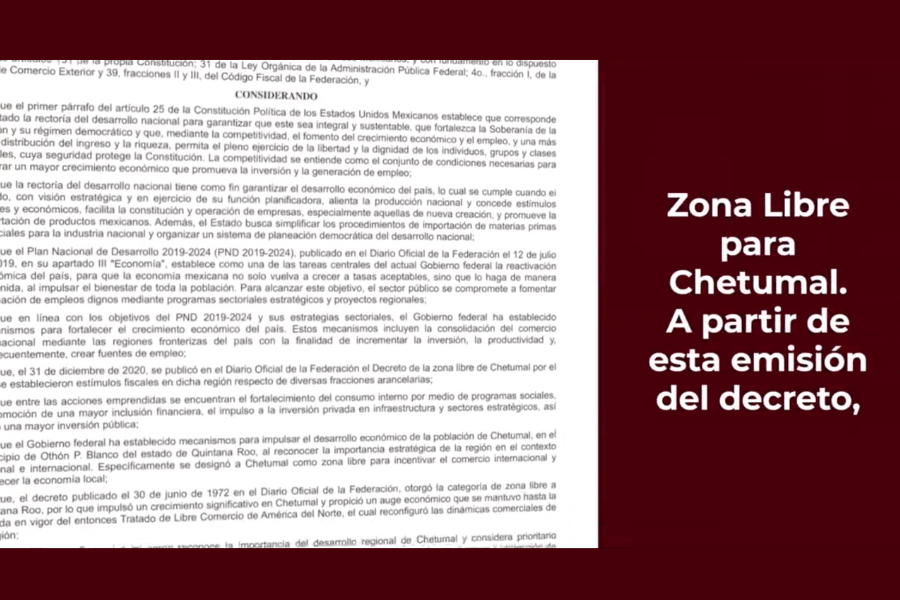Cuento de la lluvia
A veces tarda en llegar el motivo que merezca convertirse en tinta. Antes, por eso se tardaba uno en escribir cartas y ahora, el pretexto de los breves mensajes sustituye la seriedad del oficio: en vez de pensar párrafos largos y cuidadas caligrafías, el mensaje se condensa en 100 caracteres. Yo ya no quería ocuparme de reos fugados por túneles sofisticados ni quería continuar con lamentaciones por los políticos mentirosos, los abusos financieros, los huecos de tantas mentiras… y la Ciudad de México se rompió en lluvia. Bien dijo alguien que por algo llora de vez en cuando la madrugada e intentaré hilar para hoy una posible explicación:
Por un azar que no exige mayores lógicas escribo estas líneas con la idéntica incertidumbre con la que intentaba cuajar un cuento en un gastado cuaderno de tapas moradas —que de no haberlo perdido en un tren olvidado— estaría por cumplir casi 20 aí±os en mi memoria. Era el invierno con el que empezaba el aí±o de 1996 y por ese azar sin lógica alguna me hallaba en un café donde todos a mi alrededor desayunaban sin fijarse en que allí lo que menos venía al caso era la necedad insomne de un loco hundido en la diminuta caligrafía de un cuento, que casi dos décadas después de volverse tinta, no sólo quedó inédito sino perdido para siempre.
Habló de las metáforas que habitan los versos de los poetas como claves para consolidar la posibilidad de que un poema simplemente suceda
Estaba en Nueva York, en la parte alta de Manhattan, de paso pero como si viviera allí desde la infancia y quizá mi presencia en el café confundió a más de un comensal con la apariencia de que yo era asiduo fantasma del lugar. Afuera nevaba desde antes del amanecer y por culpa de un demonio etílico (afortunadamente perdido junto con el cuaderno de tapas moradas de esa época) me dio por murmurar en voz baja el decurso del relato que intentaba escribir. Se me acercó entonces un hombre calvo de barba blanca y sonrisa pedagógica que con sutil cortesía me preguntó si podía sentarse a la mesa. Mencionó que al verme recordó no sé qué novela que se componía de varios relatos hilados como rompecabezas y alargó su cátedra con una clarísima exposición que redefinía las diferencias entre lo verosímil y lo inverificable, las verdades históricas de las invenciones de la ficción, los espejos con los que juega la memoria y la posible digestión de toda mentira a través de la credibilidad que les confieren las palabras.
Creo recordar que habló de las metáforas que habitan los versos de los poetas como claves para consolidar la posibilidad de que un poema simplemente suceda, aunque no necesariamente signifiquealgo en particular, dijo que lo mismo pensaba de los cuentos: o son o no son cuentos, sin que tengan que ondear una trascendencia inapelable de dogma. Habló también del oficio de historiar y le llamó la atención que intenté aportar a la sobremesa la definición de microhistoria, como quien habla de vidas anónimas que no merecen amnesia o minúsculos detalles que no por ello dejan de ser universales e insistió en alentarme con la idea de que toda narración es un viaje, un paseo corto en el caso de los cuentos que más o menos vislumbra en breves distancias su destino, mientras que la novela es una navegación que tarda en llegar al puerto donde el propio paisaje de los personajes y su trama encuentran de pronto el puerto dónde anclar.
Al terminar su café y enredar la servilleta en su mano izquierda como si concluyera una labor académicamente perfecta, me recomendó dos películas y contra lo que esperaba, me dijo que era no tan mala técnica murmurar en voz baja la lectura de lo que uno va escribiendo, aunque sugirió con elegancia casi paterna la conveniencia de dormir y no deambular trasnochado en cafés para espectáculo del resto del mundo, normalmente conformado por normales. Además, al levantarnos comentó que sabía que ese día habría de transcurrir bajo la pesada nevada y sugirió que debería mejor intentar terminar de escribir en casa —”bien arropado… quizá mejor, después de soí±arle un final a tu cuento»—y nos dimos la mano como si nos conociéramos de siempre. Al salir de la cafetería, tocó el ala del sombrero con el que cubría ya su sabia calva y me lanzó una sonrisa que esta madrugada he vuelto a percibir con la lluvia de madrugada.
Hasta después supe que ese hombre se llamaba Edgar Lawrence Doctorow, que firmaba sus libros con iniciales y que era renombrado autor de no pocos libros importantes
Hasta después supe que ese hombre se llamaba Edgar Lawrence Doctorow, que firmaba sus libros con iniciales y que era renombrado autor de no pocos libros importantes. Autor de Ragtime, mural historiográfico y novela pura de una época entera que se convirtió luego en genial película de Milos Forman, de El libro de Daniel donde tejía ficción sobre la verídica historia del matrimonio Rosenberg, juzgados y ejecutados como espías que traficaron información con la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría… y de no pocos cuentos cortos perfectos que —una vez leídos, a la luz de lo que expuso mientras se tomaba un café por azar—parecen justificar ahora la tristeza con la que intento corresponderle su despedida. E. L. Doctorow murió hoy en Manhattan a la edad de 84 aí±os y al leer la esquela en la desesperada espera por intentar cuajar otra carta en tinta descubro que antes de convertirse en autor de sus propias historias, Doctorow fue magistral y minucioso editor de párrafos ajenos, cuidando tramas, erratas, desenlaces, nudos, enredos, errores y enmiendas de otros autores (entre ellos, Ian Fleming y sus novelas de James Bond), tal como consta que era capaz de apuntalar una incierta e indecisa vocación en ciernes de nadie que escribe para ser alguien en cuaderno de tapas moradas. Estas líneas pretenden pintarse como la más sincera gratitud con la que intento tocar con la yema de los dedos el filo de un sombrero a punto de esfumarse bajo la nieve del tiempo.
FUENTE: EL PAíS